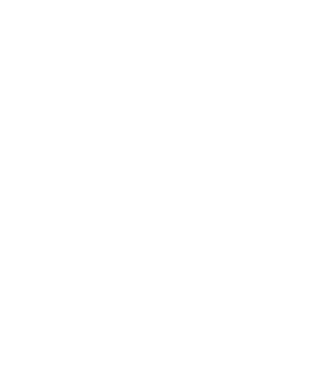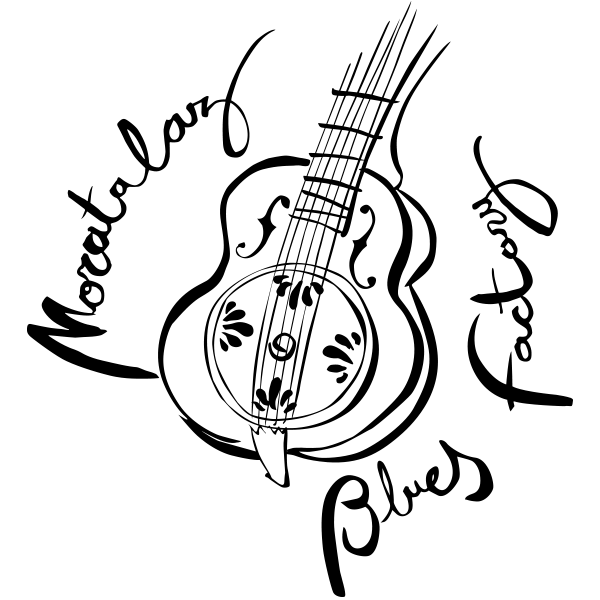Por Alfonso Domingo
En estos días duros e intensos, como en otros períodos de mi vida, mi refugio ha sido el blues. El blues, esa música hecha por gente que fueron esclavos, que saben lo que es sufrir durante generaciones, me llegó cuando estudiaba periodismo, creo que en segundo de carrera. Es posible que me atrajera porque como decían los entendidos, era la base del rock and roll, el ritmo que entonces nos volvía locos y era la bandera de nuestra rebeldía contra un régimen que tardó mucho en caer. Como ocurre con los primeros amores, uno no olvida al primer bluesman que llegó a su vida. Fue Willie Dixon, y su Spoonful, dentro de aquel mítico “I’m the blues”, toda una declaración de intenciones a principios de los años 70 del siglo pasado. Era blues de Chicago, un blues rico instrumentalmente, pero también duro, de pegada, como los golpes de boxeo que daba Dixon en su etapa de púgil de los pesos pesados.
Literalmente, el blues de Willie Dixon me dejó noqueado, por una parte, y fascinado por otra. Aquel álbum no tenía desperdicio, empezando por su foto, en la que se veía al contrabajista sonriente, sentado en una banqueta, con sombrero, calcetines blancos, desprendiendo calidez y alegría a pesar de la dureza de las letras, que reflejaban también la dureza de su vida, en la que, entre otras cosas, fue encarcelado durante diez meses por no querer alistarse en el ejército para luchar en la segunda guerra mundial. Sí, Willie Dixon no lo tuvo fácil, como la mayoría de los músicos de blues que empecé a conocer, y sin embargo en sus canciones no solo trasmitía la tristeza, sino una extraña alegría de vivir, de superar las dificultades y de hermanarse con otros sufrientes en esa tristeza que a veces lo tinta todo a nuestro alrededor. Lo dice el refrán castellano: “el que canta, los males espanta”. El blues es una máquina de digerir. Lo he definido siempre como una música triste que hay que cantar con alegría. La vida, sobre todo de los desfavorecidos, es áspera y llena de problemas, y una de las maneras de superar sus aristas más crueles es con la música. Pasa con el flamenco y con el blues, entre otras músicas universales surgidas del pueblo. En el flamenco es el duende y en el blues se habla de “tener el blues”: I got the blues, por ejemplo, de B.B King, al que tuve la fortuna de conocer en Sevilla, en una entrevista en la que al final le pedí un autógrafo, el único que he pedido en mi vida. También en Sevilla tuve un programa de radio de blues: “El blues que no está ni triste ni azul”, en Radio 16 Sevilla, con mi amiga Paloma Suárez. El blues fue asimismo la banda sonora de “Héroes invisibles”, un documental que codirigí sobre la presencia de los afroamericanos en la guerra de España. Por todas estas cosas, no descarto que en alguna reencarnación fuera cantante de blues y ahora, en ésta, añore aquel estado: hay algo de mí muy profundo que conecta con el blues, algo intangible en lo que me reconozco, que me reconforta y alienta.
Después de Willie Dixon llegaron Champion Jack Dupree, el profesor Longhair, T. Bone Walker, Buddy Guy, Muddy Waters, John Lee Hooker y tantos otros –sobre todo músicos de blues de New Orleans, mi estilo favorito- que aportaron a mi vida una mirada y un oído distintos. Poco a poco fui analizando la estructura musical de aquel género que aunque puede tener muchas variaciones, se asienta en 12 compases, cuatro por cada fase del texto. Sobre ellos se construye la armonía, de forma sencilla, con una cadencia especial. Podía parecer una base pequeña, pero sobre esa estructura, la gama de combinaciones y tonos es casi infinita, como los colores de la vida, como las letras que acompañan las canciones, que le dan su nervio. Si la música tiene una inmensa capacidad evocadora, el blues nos trae un registro remoto de ritmos que duermen en el corazón del ser humano: latidos de la tierra en la batería, rastros de lágrimas de armónica, ráfagas de viento primigenio de trombón de varas o trompeta junto con vibraciones de cuerdas, guitarras y pianos, bajos, todo para arrastrar esa pura melancolía matemática en ritmo 4×4.
Tiene, pues, el blues, una estructura y un ritmo que encaja muy bien con muchos momentos de nuestros días, y sobre todo es un remedio para los periodos sombríos de la existencia. Esos en los que nos ha golpeado la vida, o nuestros congéneres, en el que los reveses parecen tumbarnos y no se vislumbra el final del túnel. Sirve para viajar, para bailar, para estarse quieto, para respirar, para pensar. Asidero, palanca, complicidad y hasta excusa para el desapego. Para mí es como el bálsamo de Fierabrás, que lo cura todo. Claro que no sólo hay blues y la música es tan amplia, variada y maravillosa, que puede elegirse un estilo para cada instante vital, que puede ir desde el genio de Bach hasta el romance más antiguo. Tiene la música la misma característica que cualquier arte, y es no solo la de elevar nuestro espíritu, nuestra alma atribulada, sino de darnos compañía y un atisbo de interpretación, una pista sobre lo que nos envuelve y nos contiene en ese espacio infinito del cosmos. También una onda aérea donde nos parece estar conectados y en comunicación con las demás criaturas, además de una base para bailar y mover nuestro cuerpo, ayudarnos en la seducción, pensar que el ser humano es asombroso y merece la pena vivir para disfrutar de esos momentos en los que nos embarga la emoción, que normalmente cabalga sobre un ritmo musical. Además, como otras artes, es variada y cada cual elige el estilo que más le va, por carácter, o que más le apetece en ese momento.
Por todas estas cosas, y algunas más que me callo, admiro mucho a los músicos, ya sean creadores o intérpretes. Reconozco que ha sido y fue mi vocación frustrada. Jamás pude aprender, aunque haya interpretado algún que otro blues en una armónica comprada en fechas adolescentes. He citado al blues en mis novelas, en muchos de mis escritos. Disfruto enormemente al acudir a un concierto, y uno de mis pequeños placeres es cuando descubro a un cantante de blues que no conocía –o una cantante, las mujeres han sido hasta hace poco bastante desconocidas en el blues y son una auténtica maravilla, como Big Mama Thornton o Memphis Minnie–, un tema que no había escuchado, o una nueva versión de aquellos que constituyen la banda sonora de mi existencia, esa que me ha acompañado y que espero que suene en mi entierro. Entonces seré ya una nota de blues, que surque el aire y se pierda en el azul. Mientras tanto, hago votos porque termine esta situación de encierro, semejante a tantas otras dónde se ha desarrollado el blues, y podamos ir otra vez a escuchar música al aire libre –¡Ah, qué delicioso festival de blues de Moratalaz en el que he disfrutado de momentos increíbles!– o a cualquiera de los tugurios donde se pueda beber una cerveza, moverse al ritmo sincopado que marque el compás, abrazarse con los amigos y celebrar que estamos vivos.
A pesar de dolor de estos días –¿Quién no tiene un amigo al que se le ha muerto el padre o la madre, quién no conoce a alguien que haya estado en el hospital, incluso debatiéndose entre la vida y la muerte?– no nos pueden quitar la alegría de la música, ni el virus, ni los políticos, gobiernos, multinacionales, los poderes fácticos y oscuros, lo peor del corazón humano. Vienen tiempos difíciles y muchos días, me siento blues. Es algo contagioso, desde luego, y cuando ocurre me pongo a cantar esa canción triste de la vida con la alegría de los vivos, para despedir a los que ya no pueden oírla, para sentir piedad y compasión de nuestra condición y sobre todo, brindar por la generosidad y el amor, que también mueven el mundo.
¡Larga vida al blues!
Alfonso Domingo, escritor y cineasta.